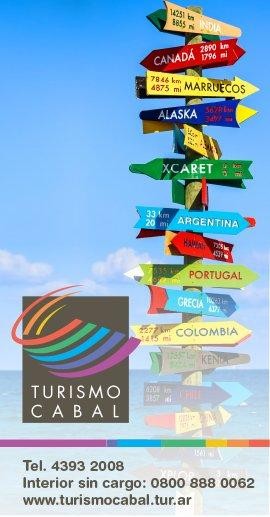Eduardo Rinesi: “Es un buen momento para promover el debate”
Rector de la Universidad de General Sarmiento y profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, el filósofo y politólogo Eduardo Rinesi forma parte desde hace un tiempo y a pesar de su juventud de un grupo de pensadores destacados que, nutridos y formados en la lectura de los clásicos de la tradición política, social y filosófica, en especial los de la izquierda, reflexionan con mucha agudeza y creatividad sobre los vastos y difíciles desafíos que plantea hoy la inmemorial pero nunca antigua ni vencida demanda humana de transformar el mundo. En ese sentido, y más allá de la universalidad de las afirmaciones contenidas en algunos de sus libros, como por ejemplo Política y tragedia o Las máscaras de Jano, Rinesi ha abordado en conferencias, entrevistas, artículos o notas con particular sagacidad algunos fenómenos del kirchnerismo, por el que guarda una clara simpatía sin dejar por eso de señalar lo que cree pueden ser sus errores. Sobre varios de esos temas gira esta charla mantenida con él sobre fines del año que terminó.
Usted decía hace poco que vivíamos un momento de reconfiguración de la escena nacional y, sobre todo, de una vuelta de la política, con todas las consecuencias que eso significa. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre este presente y el que nos planteaba, por ejemplo, la década de los noventa?
La década de los noventa produjo, entre otros fenómenos, una fuerte subordinación de la política como actividad, como esfera de la vida social, a dos discursos que en ese momento se hicieron predominantes. Uno fue el discurso técnico de los economistas del ajuste estructural. Desapareció la idea –que había caracterizado más a los ochenta– de que la voluntad política podía producir efectos de transformación en el mundo. Aquella frase de los ochenta que sostenía que con “la democracia se come, se cura y se educa” revelaba, entre otras cosas que se podrían decir acerca de ella, un valor asignado a la política como herramienta de cambio social. En los noventa esa convicción quedó sujeta a la idea de que la realidad venía codificada en términos económicos. Y que había un saber experto, poseído en exclusividad por los economistas, que era el único conocimiento que podía develar la verdad de lo que pasaba, y el camino por el cual un país debía marchar. La política quedó entonces convertida en un discurso segundo, subordinado, no solo en la zona del pensamiento neoliberal o conservador, sino también en la del pensamiento progresista. Prevalecía la opinión de que quien quería hacer política debía aceptar esas reglas de juego. Y llegó un momento en que los políticos de la zona o del campo progresista no abrían la boca si no era para decir exactamente lo mismo que decían sus colegas del campo conservador: lo mucho que les preocupaba cómo estaba aumentando el “riesgo país”.
¿Cuál es el otro discurso al que se subordinó la política?
Hubo una subordinación al discurso, a la lógica y a la estética de los medios. Que es lo que estudió con mucha penetración, durante sus últimas dos décadas de vida, mi maestro Oscar Landi. Landi observaba que cuando comienza el ciclo de la transición democrática, en 1983, los medios ya tenían un papel muy importante en la cultura política argentina, pero que actuaban todavía, como solía decir entonces Luis Alberto Quevedo, como “altoparlantes” de la voz de los políticos. La televisión iba a los lugares clásicos de la enunciación política (el balcón de la Casa de Gobierno, el acto cívico callejero, el estadio de fútbol), y nos traía esa imagen política al living de nuestras casas. Todo el peso de la relación entre política y medios estaba en la política, y más específicamente en la palabra política. Eso empieza a modificarse en 1987, sobre todo con Semana Santa. A partir de allí se produce una fuerte pérdida de la credibilidad en la palabra política y una recuperación de la credibilidad de los medios, que habían salido muy golpeados de la dictadura a causa de su ostensible complicidad con las mentiras oficiales alrededor de la Guerra de las Malvinas, en 1982. En 1982 y 1983 en la Argentina todo el mundo veía televisión, pero nadie le creía: un fenómeno muy interesante. Cuando Alfonsín hablaba en el balcón de la Casa de Gobierno, la televisión iba hacia allí a filmar y traernos esa imagen. En 1987, en cambio, esa palabra política empieza a perder legitimidad.
¿Allí comenzaría el movimiento inverso: la credibilidad comienza a desplazarse hacia los medios?
Claro. En los noventa todos los políticos argentinos hacían cola para comer con Mirtha Legrand, ir a la cama con Moria Casán o comer fideos con Tato Bores. Y muchas veces para representar en esos programas los papeles que los libretistas armaban para ellos. Así, la política quedó doblemente subordinada: a la lógica de la economía del ajuste, como decíamos recién, y a la lógica de los medios. Que además son dos lógicas que sintonizan muy bien entre ellas. Me acuerdo perfectamente del programa de Mariano Grondona durante los noventa, y de su división en una serie de “bloques”. El programa tenía siempre un bloque “serio”, o un par de bloques “serios”, que eran los bloques en los que venían Roberto Alemann, Domingo Cavallo o cualquiera de los economistas del ajuste, que hablaban un lenguaje técnico supuestamente serio. Terminado eso venía el bloque, o a veces también el par de bloques, medio en joda, de los “políticos”, a los que se presentaba como corruptos, chorros, que decían tonterías, que eran patéticos, que se peleaban entre ellos. Y hacia medianoche, cuando ya nos queríamos ir a dormir, venía el último bloque, que Grondona llamaba “social”: curitas lacrimógenos o personas más o menos filantrópicas que lloraban porque había pobres. Era muy interesante, porque esa misma división del programa en una serie de bloques producía como una escisión entre esferas, poniendo claramente a la economía como dueña de la situación, a la política como saraza de unos chantapufis más bien impresentables y a la cuestión social como no teniendo nada que ver con las dos anteriores. Por cierto, eso replicaba un cierto modo de organización de los saberes académicos y de ciertos prestigios relativos dentro de ellos. Pero volviendo a la pregunta inicial: creo que lo que hoy podemos identificar como vuelta de la política, o de la dignidad de la política, tiene que ver con la inversión de esa doble subordinación. Hoy la política vuelve al centro de la escena frente a la economía. Hasta hace pocos años todos los políticos argentinos querían hablar como economistas. En la actualidad (digamos, de Lavagna para acá) hablan asumiendo el carácter político de su función. Basta escuchar hablar a Mercedes Marcó del Pont, que habla el lenguaje de la política, no de la técnica.
¿Y qué ha pasado en la televisión?
La televisión ha vuelto también al escenario de la política. Fue muy interesante lo del otro día, lo del día de la reasunción de la presidenta: la televisión filmando en tiempo real un acto político callejero en la plaza. Eso hacía mucho tiempo que no pasaba en la Argentina. ¡Si hasta se ha recobrado esa vieja escena de hace décadas: el presidente, cuando habla al país para la televisión, hablando con el fondo de la bandera argentina y el soldadito parado! Me parece que una conquista indudable de estos años es que se han politizado mucho los debates. Veo como una conquista la comprensión del carácter conflictivo que tienen las cosas. Los problemas en la Argentina no se presentan hoy como problemas técnicos. Está claro que el problema de la 125 no era técnico, un problema de técnica impositiva, sino de política. En esos días es posible escuchar en la calle gente haciendo chistes sobre el diario Clarín, comentando que cómo será la cosa que hasta Clarín dice que esto o aquello. Esas frases, que no se sostenían décadas atrás en la Argentina, revelan una comprensión creciente del carácter político que tienen ciertos enfrentamientos. Es un cambio de peso.
¿Se podría hablar de un cambio cultural?
Me parece que sí.
¿De un momento en que, como usted dice predomina el drama, que es un género donde todo se negocia, y no la tragedia?
Me gusta mucho usar la metáfora de la tragedia para pensar la política. Atentti: no porque la política sea necesariamente trágica, sino exactamente porque –por lo menos en principio– no lo es. Sí es conflictiva. La política tiene, si se quiere decirlo así, un fondo trágico, limita con la tragedia, o, para decirlo de un modo un poco pretencioso, tiene una ontología trágica, pero el desafío de la vida política, de la lucha política, es tratar de que la convivencia de los hombres quede siempre “un pasito más acá” del abismo del sinsentido trágico. En la tragedia se podría decir: el hombre intenta huir de su destino, o construir su propio destino, y fracasa. Es tan fuerte ese destino que se nos impone justo cuando queremos huir de él. Por eso es interesante también, como metáfora, o como herramienta conceptual para pensar la política, la comedia. La comedia comienza cuando los hombres advierten que los dioses no son tan omnipotentes como parecen, que están viejos, cansados y a veces se les escapan las cosas. Que a veces los hombres les pueden hacer pito catalán y salirse con la suya. Supongamos que reconocemos estas dos posibilidades extremas: que a veces no podemos hacer nada frente a la omnipotencia de fuerzas que nos exceden (eso es la tragedia), y que otras veces sí podemos hacerle pito catalán a esas fuerzas: eso es la comedia. Me parece que entre esos dos extremos, donde está el drama, se puede pensar la política.
Estamos en época de dramas.
Sí, de política. A mí no me gusta abusar de estas metáforas porque corremos el riesgo de exagerar o de decir pavadas. Pero si por un momento fuéramos a tratar de pensar la política argentina actual con estas categorías que acabamos de presentar, tal vez se podría decir que los 90 se parecieron mucho a una tragedia, una tragedia en la que enfrentábamos, sin posibilidad alguna, un conjunto de fuerzas a las que habíamos asignado un poder tremendo, enorme, omnímodo, colosal: los dictámenes del FMI, las fuerzas del Mercado... La sensación era que todo eso era tan desmesuradamente poderoso que la voluntad política no podía hacer nada. Hasta que descubrimos que sí se podía. Que un gobierno podía, verbigracia, decirle al FMI: Señores, les ofrezco pagarles el 20 por ciento de lo que les debo, o no pagarles nada. Y lograr que esos señores dijeran bueno, sí, quévachaché. Eso resultó culturalmente muy interesante, muy importante, porque nos reveló los márgenes de acción que tenía la voluntad política, si se quería ejercerla, frente a esas fuerzas que se nos representaban como tan imponentes.
El kirchnerismo ha aportado una serie de elementos para discutir en lo teórico. Usted ha señalado en él, además de una veta populista, también una liberal, una republicana y una jacobina. ¿Nos podría explicar eso?
Nos pasa con frecuencia que regalamos innecesariamente algunas palabras. Para decirlo de otra manera: aceptamos demasiado rápido que el significado de algunas palabras solo puede ser el que impone su uso hegemónico en cada momento. Y tanto la tradición liberal como la tradición republicana aluden a un conjunto de conceptos que son mucho más ricos que los que solemos identificar hoy con esas palabras. El liberalismo no consiste solamente –y tal vez no consista en absoluto– en el desprecio por las mayorías ni en la arrogancia de las elites. El liberalismo tiene que ver con otras cosas: con el respeto a ciertos derechos fundamentales, con la no persecución de la disidencia política, con garantizar la libertad de expresión de todo el mundo. Y aunque no es habitual presentar al gobierno que hoy tenemos como un gobierno liberal, a mí, francamente, no se me ocurren muchos ejemplos de actitudes más liberales en el ejercicio del poder político que dos o tres actitudes que tuvo este gobierno en los últimos años. Decirle a la policía: señores, ustedes me mantienen el orden, pero van desarmados. Eso es notable, y no lo había hecho antes ninguno de los gobiernos de los partidos que hoy le reprochan al kirchnerismo no ser suficientemente liberal: lo hizo el kirchnerismo, y es algo que corresponde ubicar en la gran tradición liberal, no en la populista, ni siquiera en la democrática. Y, sin duda, la preservación de la integridad de quienes manifiestan es un valor fundamental. Como es perfectamente liberal la eliminación de la figura de las calumnias y de las injurias dentro del mapa de las posibilidades de censura estatal de la libertad de expresión en el país. Me parece que ahí hay componentes que pertenecen a esa tradición liberal. Como hay componentes del kirchnerismo que pertenecen a la tradición republicana. También la palabra república ha sido muy bastardeada, utilizada con mucha ligereza...
Se la podría vincular a Aristóteles, Cicerón, Hegel o Maquiavelo.
Por ejemplo: claro. Identificar el concepto de “república” con lo que han hecho de ella los publicistas de Clarín, habiendo antecedentes tanto más interesantes, es en todo caso un desperdicio. Es cierto que la palabra “república” ha sido usada a través de los siglos en muchos sentidos diferentes. A veces hasta contrapuestos. Se la ha utilizado para decir todo tipo de cosas. Pero hay dos o tres que son sin duda fundamentales, y que habría que recuperar. Una: la tradición republicana, la idea de república, supone el reconocimiento de que la cosa pública (la res publica) es un campo común. Dos: el reconocimiento de que ese campo común no deja de ser –sin dejar por eso de ser común– un campo de batalla, de conflictividad. Eso está en la gran tradición republicana, desde Aristóteles y Cicerón hasta Maquiavelo, Hegel y el joven Marx. La gran tradición republicana siempre reconoció esos dos hechos: que hay una cosa pública que hay que defender y que esa defensa es peliaguda. Y otro componente fuerte de esa tradición es su condición estatista. Ni para Aristóteles ni para Hegel ni para ningún republicano de la gran tradición que a mí me interesa reponer el Estado está del lado malo de la historia. Distinto es el asunto para Marx, que irá descubriendo en forma progresiva, a lo largo de esos textos extraordinarios que escribe como loco en la primera mitad de los años 40, que el Estado está al servicio de la reproducción de cierta estructura social injusta. Esto por supuesto hay que recordarlo hoy también (no vamos a hacernos hegelianos pre-marxistas a esta altura del partido), pero no para suponer ingenuamente que del otro lado del Estado está la libertad, sino para pensar el problema del Estado con toda la complejidad que tiene.
¿Y eso cómo lo relacionaría con el kirchnerismo?
Me parece que algunas transformaciones recientes, de las que el kirchnerismo es claramente responsable, ponen al Estado del lado de la libertad y no como enemigo de ella. Del lado de la autonomía y no como su enemigo. La contraposición de principio entre autonomía, que es un valor típicamente republicano, y Estado, es una contraposición profundamente ideológica. Es mucho más autónomo el niño o el joven que hoy recibe del Estado una asignación universal que le permite condiciones mínimas de vida a partir de las cuales puede elegir lo que hace hoy y su futuro, que el niño que no recibe esa asignación y en ese sentido no “depende” del Estado, y que, por eso mismo, vive en una miseria que lo vuelve esclavo. Un tema que hoy me parece precisamente interesante de tratar es el del Estado y su relación con la libertad.
¿Y de la veta jacobina que nos puede decir?
Uso la palabra “jacobinismo” en un sentido un poco provocador, no como una categoría muy rigurosa, porque en efecto cuando se la usa como una categoría histórica más precisa, sobre la que se ha escrito mucho, en especial en relación a la Revolución Francesa y demás, ahí el concepto se vuelve más preciso y al mismo tiempo se encoge un poco. Pero usándola con un poco de liberalidad, y un poco para provocar, lo que quiero decir cuando digo jacobinismo es la convicción de que el Estado o, incluso mejor, una elite política instalada en la cima del aparato del Estado, puede ser un sujeto de transformaciones progresivas, con un sentido emancipatorio y de redención social. Llamo jacobinismo al impulso a actuar “de arriba hacia abajo”, desde Estado hacia la sociedad, no siempre “escuchando” las voces de las demandas o de las protestas populares, sino al revés, señalando de arriba abajo derechos que a veces no se reclaman, necesidades que a menudo no son percibidas como tales por los propios sujetos que las encarnan. Eso, sin duda, está siempre en el límite de ser muy odioso. Lo señalo también como límite del kirchnerismo, pero como un límite que marca una posibilidad interesante.
¿Podría dar algunos ejemplos?
Una pregunta contrafáctica: ¿qué habría pasado si Néstor Kirchner hubiera hecho una consulta popular y nos hubiera preguntado a todos los argentinos si había que subirlo al general Bendini a un banquito y hacerle bajar el cuadro del dictador Videla? Es importante hacerse esa pregunta, y pensar en cuántos argentinos habrían dicho que mejor no, que qué necesidad. Y no me refiero a los conservadores, a aquellos a los que les parece bien que el retrato de Videla ocupe un lugar en un edificio público, sino a los progresistas, a los sinceros progresistas a los que ya estoy escuchando diciendo cosas como “Hummmm, bueno, no sé, no sé si es el momento”, o “En fin: no sé, sería nada más que un gesto simbólico”, o “¿Pero para qué enojar a esta gente si vamos bien, si la economía no sé qué cosa...?” El progresismo es así: cagón. Lo sabemos de memoria. Por suerte Kirchner no tenía nada que ver con esa tradición. Venía de otro lado, tenía otro modo de pensar el problema del poder. Y entonces agarró y dijo: Bendini, bajemé ese cuadro. Y el tipo se tuvo que subir a un banquito, y el cuadro de Videla no está más ahí. Y listo: a otra cosa. Creo que algunas de las cosas interesantes que hizo el kirchnerismo las hizo (y estuvo muy bien que las haya hecho) exactamente porque no preguntó mucho. Por supuesto que esto es antipático de decir, y no se puede hacer la apología de un gobierno del que decimos que está bueno que no haya preguntado mucho. Pero es claro que este momento, que esta dimensión del kirchnerismo no lo agota. Esto que estoy sugiriendo y por lo que usted me pregunta (que en el kirchnerismo hay un componente populista, uno liberal, uno republicano y uno jacobino) quiere decir que esos componentes son eso: componentes. O sea, momentos, dimensiones de una cosa más compleja.
Sí, por otro lado había una relación dialéctica en esas decisiones, porque mientras actuaba así no descuidaba la movilización y otras cosas las discutía, como la ley de medios.
Efectivamente, y escuchaba mucho. La asignación universal por hijo no la inventó el kirchnerismo, sino que la venía pidiendo la CTA desde hace ocho años. Los juicios a los militares y un conjunto de avances en materia de derechos humanos no los inventó Kirchner: se venían oyendo desde hace muchos años atrás. Hay una cantidad de cosas que el kirchnerismo supo escuchar de la sociedad. A ver: creo que hay que saber escuchar, pero sobre todo hay que elegir qué escuchar. Porque Duhalde también supo escuchar. Duhalde escuchó un reclamo de orden de la sociedad, que era un reclamo, como diría Marx en El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, de “antes un final terrible que un terror sin fin”. La clase media argentina lo pedía a gritos después de los despelotes del 2001. “Paremos con esto”: se oía. Y Duhalde supo escuchar eso. Ahora: claro, un conservador popular sabe escuchar reclamos conservadores-populares, un populista de avanzada escucha otras cosas.
Aquella actitud de Kirchner da la dimensión del político que actúa con autonomía aunque conozca los riesgos, pero sobre la base de una escucha siempre atenta de lo que ocurre en la sociedad.
Además está esa clara frase de Cristina, durante el conflicto de la 125, que luego repitió varias veces: “sola no puedo”. Una frase muy democrática y que marca un límite a la posibilidad de una política muy emancipada de sus bases sociales. Respecto de la actitud de Kirchner siempre doy un ejemplo que a mí me parece muy importante y que no tengo la impresión que el kirchnerismo lo reivindique, cuando hace el recuento de todos sus logros, todo lo que podría reivindicarlo: es el ejemplo de los derechos sociales, laborales y previsionales de las empleadas domésticas, que no estaban organizadas y a las que, casi por definición, por las características de sus tareas y por la precariedad de su situación, les resulta virtualmente imposible organizarse. Es un actor social muy frágil como sujeto colectivo. De modo que allí no hubo una escucha a un clamor popular: hubo una decisión tomada de arriba a abajo. No importa si la tomaron porque eran gente macanuda o porque les parecía un escándalo que esta gente no tuviera aportes patronales o porque son buenos keynesianos que saben que para que la cosa funcione el pueblo tiene que consumir. Yo creo que esto último explica una parte importante de las políticas del kirchnerismo. Pero quiero decir: que, por las razones que haya sido, desde arriba, desde arriba del aparato del Estado, los tipos dijeron: esto no puede ser, estas señoras tienen que tener derechos sociales. Después de la muerte de Néstor, uno de los relatos más conmovedores, de los muchos que se escucharon en la televisión, fue el de un muchachos de una organización gay, que decía: “Néstor nos llamó y nos dijo: manga de pelotudos, pídanme el matrimonio, ¿no se dan cuenta que yo se los quiero dar?” Ahí hubo también un conjunto de interesantes definiciones que tuvieron que ver más con la voluntad política de un actor muy decidido, instalado en el aparato del Estado, que con la escucha a presiones sociales.
Por todo lo que usted plantea, el kirchnerismo aparece como un fenómeno político bastante sofisticado, más de lo que algunos suponen.
Es verdad: el kirchnerismo es sofisticado y muy complejo. A veces tengo la impresión que mucho más complejo que como lo pintan algunas representaciones muy simples de los que lo quieren bien, y claramente mucho más complejo que el modo en que lo representan los que lo quieren mal. Es ciertamente un fenómeno que no se deja atrapar en la categoría simple del populismo, aunque es también populista, ni se deja atrapar en la categoría del autoritarismo, como pretenden los liberal-conservadores.
El peronismo más tradicional no tenía muchos de esos valores. Pensemos lo del derecho a huelga, por dar un caso de mención reciente.
Es interesante la operación que Cristina hace respecto del derecho de huelga. “Nosotros somos más liberales que Perón”, está diciendo...
Hay un rol que se le adjudica al intelectual de tener que ejercer una función crítica. ¿Cómo relaciona eso con la necesidad de no descuidar la adhesión a un modelo que produce avances importantes?
Por decir lo más obvio, creo que es necesaria una gran independencia de criterio. Es verdad que hay ciertas circunstancias en las que se tiende a posicionamientos de adhesión más irrestrictos, por ejemplo, para defender a un gobierno de los palos que vienen de otros lados. Pero es necesario mantener esa actitud crítica, una capacidad para escuchar las críticas, que no siempre son malintencionadas. Hay que, por lo menos por un ratito, suponer que la crítica del otro no es malintencionada, porque a veces no lo es. Y generar debates, producir debates entre las posiciones diferentes. Yo creo que ésa es hoy una tarea de la crítica: generar debates. No tanto “iluminar conciencias”, en el sentido más tradicional, y más antipático, de que el intelectual tiene que llevar no sé qué verdad a la cabeza de la gente, sino iluminar espacios de discusión: tratar de que tengamos mejores discusiones, mejores acuerdos y mejores desacuerdos, tratar de levantar la puntería en los intercambios. Para eso debería servir la crítica.
¿O sea, que se puede apoyar un proyecto sin dejar de criticarlo si es necesario?
Es necesario hacer las dos cosas al mismo tiempo: sostener posicionamientos fuertes y no abandonar la crítica. Porque hay un peligro en eso de “ahora hay que cerrar filas, después criticamos”. Porque corremos el riesgo de que, como siempre hay un enemigo a la vista, ese “después” nunca llegue. Son dos momentos, dos pliegues de una misma actitud, que tiene que ser permanentemente de observación crítica de las propias posiciones, y no por eso de abandono de las posiciones firmes de apoyo.
En la izquierda era una especie de valor sagrado lo de la adhesión sin límite. La realidad es tan rica que obliga a la observación permanente de las propias posiciones.
Hay que revisar todo el tiempo las propias categorías, eso es también bueno. Los fenómenos que son políticamente novedosos lo son porque ponen en jaque a nuestras propias categorías de análisis. Cuando uno “no encuentra la palabra”, como suele decirse, es porque algo interesante está pasando, algo que no entra en las palabras que tenemos. O que obliga a combinarlas de modo novedoso, revisar las propias categorías, no descansar fácilmente en ellas. Con el kirchnerismo pasa eso. Tal vez por esa razón se haya usado mucho, en relación con él, el término “anomalía”. Ricardo Forster lo usó en el título de un libro y después en el de un artículo, escrito tras la muerte de Néstor. A mí me gusta mucho la idea de anomalía, me parece interesante. ¿Qué es una anomalía? Es algo para pensar lo cual no tenemos categorías. Es eso que se sale de la norma, que se sale de las palabras que tenemos para pensar. Me parece que se trata de ser crítico respecto de las posiciones que mantenemos con los gobiernos que nos caen simpáticos o apoyamos, pero creo que se trata también de ser críticos con las propias categorías con las que pensamos. Porque a veces constituyen una trampa y no nos dejan pensar bien las cosas.
Sería interesante que ese espíritu crítico se diseminara hacia el cuerpo social.
Éste es un momento interesante para eso, tenemos un desafío allí. Son muchas las tentaciones que tenemos para descansar sobre las categorías adquiridas, sobre los saberes consolidados. Hay un tipo de saber mediático fácil que es muy reconfortante, fácil y tranquilizador. Y también un tipo de kirchnerismo. Y también un tipo de discurso de la academia. Nos deja muy tranquilos, con la seguridad de estar produciendo algo que, en el interior de lo que el viejo Khun llamaba “la comunidad científica”, será reconocido como verdadero, y que a veces son unas pavadas de solemnidad, con una prodigiosa incapacidad para dar cuenta de las novedades. En ese sentido, nuestra ciencias sociales tienen que hacer un fuerte examen de los disparates que dijeron, de las cosas que les pasaron enfrente como un elefante mientras ellas (nosotros) mirábamos para otro lado. Nuestra ciencia política es, en general, extraordinariamente incompetente para pensar la política. Nuestra sociología no nos alcanzó para entender la transformación de la subjetividad, la sociabilidad y la politicidad de los sectores populares. Quizás la tendencia de la academia a escindir cada vez más los saberes (esos saberes, muchos otros saberes...) es la base de muchos de los errores que hemos cometido.
La especialización de lo saberes, su fragmentación.
La diferenciación entre el saber del sociólogo que estudia a los pobres y el saber de los politólogos que estudian a los ciudadanos, por ejemplo. Pero resulta que los pobres y los ciudadanos son los mismos tipos. Es lo que nos enseña el chiste del título del libro de mi amigo Denis Merklen, que es un gran título y un gran libro: Pobres ciudadanos. Ocurre que los pobres argentinos son ciudadanos y que los ciudadanos argentinos son pobres. Eso de decir que la ciencia política estudia a la ciudadanía y la sociología la pobreza es un problema: en el medio se nos pasa de largo lo que queremos pensar, y no podemos pensar nada. Y así se nos vino encima, hace diez años, el 19 y el 20 de diciembre de 2001, “como un rayo que cayese desde un cielo sereno”, como decía Marx refiriéndose al golpe de Estado de Napoleón III. Ocurrió porque estábamos mirando para otro lado, porque estábamos mirando mal, porque estábamos mirando con los lentes equivocados.
Hay un compromiso del saber con la realidad, dice usted.
Soy un fuerte defensor de un saber teórico riguroso, estricto, conceptualmente exigente, no necesariamente útil en términos de una instrumentalidad inmediata, pero es necesario preguntarse si el tipo de indagaciones que propone la academia, con su juego, fuertemente antidemocrático, de retaceo de los propios saberes que produce respecto al campo público de las disputas, es un tipo de intervención interesante en esas discusiones. Porque, más bien, parece muchas veces un modo de no intervención. Y es en ese sentido de intervención pública en las disputas que uso la palabra “intelectual”. Una palabra un poco antigua, pasada de moda, porque hoy tendemos a no ser intelectuales, sino a ser académicos. Y quizás nada haya más alejado a un intelectual que un académico, quizás nada haya más lejano al tipo de compromiso público-político que supone la palabra intelectual que un académico, que es un bicho encerrado entre cuatro paredes, escribiendo papers para revistas referateadas. Si es en inglés, mejor.
Fabricando jergas…
Sí, fabricando jergas. Cuanto más incompresibles presuntamente más serias. A mí me parece que no es abandonar el rigor analítico, sino al contrario, exigir más rigor analítico, utilizar correctamente el castellano. Dejémonos de pavadas y produzcamos un tipo de saber más inteligentes, más comprometido, que pueda iluminar las discusiones públicas sobre los temas fascinantes que hoy tenemos para discutir. Ése es un desafío hoy para el pensamiento. Vivimos un momento demasiado interesante para dejárselo a los politólogos de gabinete. Es un momento para pensarlo con más compromiso público.
¿A través de qué se puede generar ese debate, de iniciativas como Carta Abierta u otras?
Carta Abierta es una iniciativa interesantísima, muy importante, que ha generado un modo de organización, de discusión y de producción y puesta en circulación de las ideas (las propias “cartas”) muy renovador. Es una posibilidad. Otra: ese viejo instrumento de la civilización que es el libro. Tenemos que tener mejores libros, tenemos que poder volver a leer o a escribir libros que puedan cambiar la vida, libros que se propongan cambiar el mundo. Otra: las revistas. Qué se yo: miles. Cartas, libros, revistas: son los viejos e imperecederos recursos de la vida intelectual.
Algunos de esos intelectuales, verdaderos modelos, como Rozitchner o Viñas, se han muerto recientemente.
Para mí Viñas representaba ese modelo de intelectual. Un tipo de un extraordinario refinamiento, de una extraordinaria sutileza, de una prosa exquisita, llena de recursos, puestos al servicio de hacer más potentes sus intervenciones públicas. Viñas escribía para el debate público y sería diecisiete mil veces menos interesante y menos importante en la historia de las ideas argentinas si los trabajos extraordinarios que escribió los hubiera escrito con ese estilo anodino de los papers, porque Viñas es esencialmente su estilo. La reivindicación del estilo como parte de la obligación de un intelectual es un elemento importante para pensar: qué hacemos, cómo intervenimos en las discusiones, por qué protestar frente a los aspectos que pueden no agradarnos de los modos en que circulan los discursos políticos dominantes, que a veces no están buenos... A veces hay discursos de este gobierno, o de buenos amigos de este gobierno, que no me gustan. El discurso dorreguista fácil no me gusta. De verdad: no me gusta. Eso no es para aprobar la solicitada absurda, y de mala fe, que escribió un grupo de intelectuales escandalizados para condenar la creación de un instituto de estudios revisionistas de no sé qué. A ver: yo creo que la creación del instituto es un error. Realmente creo eso. Pero es absurdo pretender que de ese error pueda inferirse –como esa solicitada sugiere– una vocación protototalitaria de imponer una historia oficial. Lo digo de nuevo: éste es el gobierno más liberal que haya habido en la Argentina desde hace muchas décadas, y los firmantes de esa solicitada lo saben. Habría sido interesante que cada uno de ellos, como me dijo un amigo días pasados, hubiera puesto al lado de su firma, entre paréntesis, el número de su proyecto de investigación financiado por el Conicet o por la Agencia o por el Programa de Incentivos de qué sé yo qué, o por cualquier otra oficina del Estado, y la cantidad de plata pública que reciben para investigar lo que se les da la gana. Lo que se les da la gana. Así que paremos un cachito con la pavada del gobierno totalitario que nos quiere volver dorreguistas a todos. Dicho eso, dicho que la solicitada es un disparate, una injusticia y un absurdo, parece importante volver a decir que ese dorreguismo fácil –que es un lado del discurso que tiene este gobierno– no me parece nada interesante. Saco el “nada”: me parece interesante el hecho de que sea un discurso público-político que, en ese sentido, promueve y alienta discusiones igualmente públicas como las que vengo diciendo que es interesante promover (en cambio, me resulta menos estimulante el tipo de discusiones hiper-codificadas que alientan los papers publicados en revistas referateadas en chino mandarín), pero no me resulta interesante la filosofía de la historia que anima esas posiciones. Pero bueno: se trata, en todo caso, de discutirla. Se trata de intervenir públicamente en esas discusiones. En ese sentido, éste es un momento muy estimulante: un momento para reinventar el sentido de la intervención intelectual pública en la Argentina.
Alberto Catena