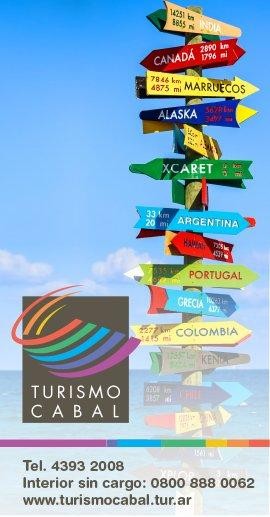Historias secretas de la Quinta de Olivos

El hecho de que, además de ser un escenario político, sea el lugar de residencia del Presidente y su familia, hace que la Quinta de Olivos dispare fantasías, mitos y misterios, tanto públicos como privados. A ese universo paralelo del poder viajó la periodista Soledad Vallejos, también autora de Amalita. La biografía; Trimarco. La mujer que lucha por todas las mujeres, y Vida de ricos. Costumbres y manías de argentinos con dinero, entre otros libros. El resultado es Olivos. Historia secreta de la quinta presidencial. La intimidad jamás contada de la política argentina (Aguilar), del que aquí se reproducen algunas de sus historias.
El tigre del General
Perón tenía un tigre. Nadie recuerda hoy cómo llegó hasta la Residencia Presidencial, ni dónde terminó sus días ese ejemplar majestuoso. Fascinaba a las hijas pequeñas del administrador del lugar —y secretario privado de Evita—, Atilio Renzi, que vivían allí, en la casa reservada para el intendente. Dicen que algunas noches su rugido se escuchaba a lo lejos.
El tigre no se paseaba libremente por el parque, pero sí tenía cuarto propio, una jaula espaciosa, en algún rincón de la barranca, camino al río. Perón solía visitarlo. No solo a él: también al pavo, a los tucanes, al pavo real. El General iba a veces en compañía de Eva, a veces solo; otras, escoltado fielmente por los líderes de la rama canina del partido, los súper famosos caniches toy Tinolita y Monito. Si no estaba en rol de anfitrión, se interesaba por la salud de todos los pensionistas no humanos. Las gallinas le interesaban bastante menos, pero como recoger los huevos para la comida familiar era una fiesta de la que las niñas Renzi no se privaban ningún día, el gallinero siempre estaba en orden.
Décadas después de muerta Evita, derrocado el gobierno peronista por la Revolución Libertadora y atravesado el exilio que marcó la segunda parte del siglo XX argentino, Perón volvió. Con él, llegaron también Puchi y Canela, los caniches descendientes de aquellos que habían sido tan míticos para la iconografía justicialista como el caballo pinto. En la Quinta, al General ya no lo esperaba ningún tigre; apenas los caballos del Regimiento de Granaderos.
Permitido fumar
Para los granaderos es norma no molestar, no mirar, no hacer ruido. La misión consiste en estar allí pero sin que se note. Ser invisible es uno de los requisitos para servir en el Escuadrón Chacabuco, el destacamento radicado en el parque de la Residencia. Pero los recuerdos de los soldados, en particular los de quienes lo fueron en la época en que existía el servicio militar obligatorio, siempre son pródigos en anécdotas en las cuales un presidente —particularmente, aquellos que eran militares—, a pesar de todo, se les cruza en el camino y hace lo más sorprendente: hablarles. Suelen ser, además, escenas casi calcadas, en las que, al pasar, el mandatario alcanza a advertir que el soldado, que fumaba relajado porque creía que nadie lo veía, divisa al presidente y arroja el cigarrillo al instante. El presidente, entonces, mantiene una conversación mínima, no necesariamente marcial, y antes de retirarse, como guiño, entrega al joven un atado de cigarrillos, algo que para un conscripto —en especial en esa época— podía tener tanto valor como un plato de comida. El granadero clase 1951 Oscar José Tito lo testimonió para la Asociación de Granaderos Reservistas, por ejemplo, con Alejandro Agustín Lanusse como protagonista. El presidente le preguntó:
—Granadero, ¿usted estaba fumando?
— ¡Sí! —respondió el soldado.
— ¿Y tiró usted el cigarrillo?
— ¡No, mi General! ¡Lo guardé porque era el último que me quedaba!
Benevolente, Lanusse extrajo dos atados de cigarrillos importados de su saco y se los regaló.
Escenas similares, que incluyen hasta la misma marca de cigarrillos (Kent), se cuentan con el presidente a quien Lanusse ayudó a derrocar y, luego, intentó anular políticamente, Juan Domingo Perón.
Un dictador preso
Pasaba con cierta frecuencia. El ascensor tenía sus años y por más que el mantenimiento fuera permanente, esa antigüedad se notaba. Jorge Rafael Videla lo sabía pero no se daba por vencido. La escalera entre la planta baja y el primer piso no era especialmente larga, pero el cansancio tenía sus reglas. Y además era el presidente de la Nación, ¿cómo no iba a usar el ascensor de su propia residencia cuando tenía ganas? Porque no se resignaba, de tanto en tanto quedaba atrapado: el ascensor no subía ni bajaba, la puerta se trababa, y él allí, víctima de las circunstancias y el capricho de los materiales.
Ese día, otra vez, la Primera Dama había llamado al intendente Calabretta para pedirle que enviara a alguien al rescate. Sí, el presidente estaba preso del ascensor.
Alicia Hartridge de Videla abrió la puerta del chalet al encargado de mantenimiento y se encaminó hacia el primer piso por la escalera, con el hombre siguiéndole los pasos. Estaba risueña. Tanto que cuando el empleado se apuró para llegar al ascensor y estaba por avisar al presidente que estaba allí, ella lo detuvo con una seña.
—Dejeló un ratito, venga, quedesé acá —le dijo. Y lo arrastró por un pasillo.
—Pero señora, es el presidente —reparó el hombre, algo alarmado.
—Usted no se preocupe. Dejémoslo ahí un par de horas.
Pasaron dos, cinco, diez minutos. Desde el ascensor llegó asordinada la voz del presidente de facto:
— ¡Gorda!, ¿llamaste? ¿No hay electricista o mecánico de guardia?
— ¡Sí, flaco, ya avisé! Deben estar con mucho trabajo, ya tienen que estar por venir.
Videla daba pataditas al piso, impaciente.
En el pasillo, caja con herramientas en mano, el encargado del rescate empezaba a transpirar. ¿Y si al presidente no le hacía gracia? ¿Y si perdía el trabajo? ¿Y si tenía problemas?
Pasaron otros cinco minutos. Luego, unos cinco minutos más. Hartridge reía sola por la persistencia de su picardía.
—Señora, por favor. No lo puedo dejar más —dijo el empleado a la Primera Dama, que recién entonces concedió el pedido y le dejó hacer su trabajo.
Cinco minutos después, Videla quedó en libertad. Miró al especialista en destrabar el ascensor de arriba a abajo. El gesto adusto quizá fuera efecto de algo parecido a la claustrofobia.
— ¡Por fin! Cuánto tardan ustedes, eh.
—Disculpe, presidente, no encontraba la traba para abrir.
Hartridge guardó silencio.
El fantasma
El calderista nuevo tenía tanta suerte que, la noche de su primera guardia, Menem y su familia estaban de viaje. Eso quería decir que iba a poder dormir tranquilo, en lugar de mantener un duermevela inquieto. La habitación del subsuelo, que además de calderas solo albergaba objetos acumulados con los años —viejos regalos hechos a distintos presidentes por pares de otros países, vajilla en desuso, mantelería, cubiertos, tesoros que estaban tan olvidados como el polvillo que los recubría—, era tranquila.
Pero al calderista nadie le había advertido que podía escuchar ruidos. Cuando había pasado la medianoche, sonó un golpe. Venía del primer piso, aunque allí no hubiera nadie. Entonces hubo más ruidos: como unos pasos, luego una puerta, otra vez pasos. El calderista no necesitó escuchar más. Tomó una cuchilla de la cocina, que estaba vacía porque al no haber comensales tampoco habían quedado cocineros de trasnoche, abrió la puerta y caminó rapidito hasta el pabellón de los vestuarios. En adelante, cada vez que le tocó quedarse en Olivos de noche, durmió allí.
Cuando lo comentó con sus compañeros de tareas del chalet, comprendió que los cocineros estaban tan acostumbrados a escuchar los ruidos que apenas los registraban. De hecho, le dijeron un poco en chiste pero mucho más en serio, era lógico: ¿cómo no iba a haber un fantasma en la casa?
Timba y deportes en la tele
Jugaban tan fuerte que apostaban en dólares. De noche y en secreto, o por lo menos todo lo reservadamente que podían hacerse las cosas en el chalet presidencial durante el “ciclo nocturno” de Menem, el cual estaba estrictamente reservado a sus amigos capaces de hacerle olvidar, por un rato, los sinsabores y pendientes de ser el hombre más poderoso de la Argentina. Lo que no podían hacer ellos mismos, porque ojos indiscretos podían tomar nota del detalle, lo podían encargar; no había nada que una buena propina no les proveyera. Ni siquiera el silencio. Entonces pagaban para que algunos brazos fuertes fueran hasta la casa de huéspedes y transportaran a pulso una mesa especial, de paño verde y con cajoncitos, hasta el salón del chalet.
Las noches largas empezaban una vez apagada la pantalla de tv, que funcionaba como imán. Nadie, lo dicen todos los visitantes de la Quinta (lo enfatizan: nadie) osaba interponerse: en la mesa del comedor, estaba prohibido tomar asiento frente al lugar del presidente, porque había un televisor. Menem podía concentrarse en muchos temas a la vez, pero cuando estaba allí necesitaba recrear al menos la vista con partidos de lo que fuera: tenis, fútbol, golf, básquet; nada de lo deportivamente humano le era ajeno.
El lugar donde todos se quieren quedar
En el territorio independiente —con sus reglas, tradiciones y costumbres propias— que es la Residencia, recibir el traslado es convertirse en paria. Quedar al otro lado del muro significa perder la posibilidad de hacer horas extras, de tener un trabajo que es rutinario y distinto a la vez, de sentirse cerca del poder pero sin la incertidumbre de padecer algunos riesgos que le son inherentes, de sentir que el trabajo es un servicio silencioso, quizás invisible, pero fundamental.
No se trata tanto del dinero ni de presuntos privilegios, porque a fin de cuentas sus tareas están regidas por la misma ley que cabe a empleados de otras áreas del Estado nacional. Aunque tienen horarios, exigencias, guardias en ocasiones agotadoras, para quienes viven de mantener la Quinta y sus funciones en marcha, estar allí tiene algo especial. Empleados y ex empleados repiten, sin saberlo, una misma frase: “No es cualquier trabajo”.
Quizá por eso, en las últimas semanas del 83, cuando quien sería el proyectorista de Carlos Menem todavía trabajaba en el invernáculo de la Residencia, un Bignone en retirada se acercó a despedirse de él y de las plantas. Ese día, el militar dijo —tal vez en chiste— que quería saber si allí había un lugar para él, porque estaba por quedarse sin trabajo.
“Acá no te echan: te trasladan”, dice uno de los empleados que conoció el exilio en carne propia.
Por eso, de un modo u otro, todos se quieren quedar.
Fotos: Editorial Aguilar