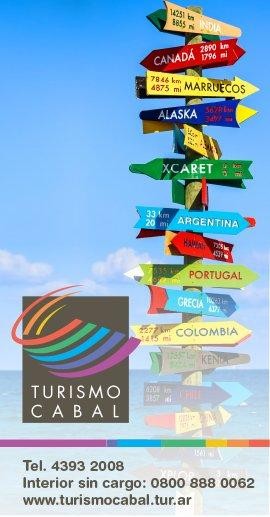Crítica de teatro: Terrenal
Terrenal. Pequeño misterio ácrata. Autor y director: Mauricio Kartun. Intérpretes: Claudio Da Passano, Claudio Martínez Bel y Claudio Rissi. Escenografía y vestuario: Gabriela A. Fernández. Diseño sonoro: Eliana Liuni. Asistencia de dirección: Alan Darling. Teatro del Pueblo. Duración 90 minutos. Viernes, sábados y domingo.
No constituye una novedad que Mauricio Kartun es uno de los grandes dramaturgos de la Argentina contemporánea y que su obra teatral, iniciada hace cuarenta años, se distinguió siempre por la calidad de su factura. Pero es verdad también que, desde el momento en que comenzó a escribir con la idea de dirigir sus propias piezas (hecho que arranca con La madonnita, en 2003), su envergadura como autor comenzó a ascender en espesor poético y teatralidad hasta un nivel de exuberancia que no había logrado tocar en sus trabajos anteriores. Y es gracias a ello que ha logrado redondear una voz dramática de singulares características, distinta a cualquier otra que se pueda registrar en la escena actual del país.
Con Terrenal este proceso se ratifica plenamente y supera todas las cotas estéticas previas. Definido como un “cachivache bíblico” por su propio creador, esta obra introduce una nueva mirada sobre el antiguo mito de Caín y Abel, el segundo que se relata en el Génesis, luego del de Adán y Eva y el paraíso perdido. Apoyándose en distintas investigaciones de estudiosos de la tradición judía, Kartun toma una idea central de esas fuentes: que Caín fue el creador del sistema de pesos y medidas, con el cual sienta, ya en la prehistoria de la humanidad, la primera forma de acumulación del capital, y provoca con su hacer que el mundo pierda “toda inocencia”, según palabras de Flavio Josefo, un historiador del año 93 después de Cristo. Frente a él, su hermano Abel encarna la visión más sedentaria del universo, emparentada con la idea de vivir de los frutos que ofrece la naturaleza, en un ser y estar armonioso con ella.
La primera operación que hace Kartun es trasladar el mito a los suburbios de Buenos Aires. Por ciertas referencias, nunca explicitadas, se supone que la historia transcurre allá por los cincuenta del siglo anterior. Ambos hermanos, Caín y Abel, han sido beneficiados por su padre con dos parcelas de tierra, provenientes de un loteo fracasado, para que hagan allí sus vidas. Después de eso el Tatita se ha ausentado y de eso han pasado como unos veinte años. En esa parcela, Caín construye su casa y se dedica al cultivo del morrón. Y a través de esa actividad inicia un proceso de enriquecimiento continuo de su patrimonio. Abel, en cambio, es una suerte de vagabundo que duerme donde lo sorprende la noche y que se dedica a vender carnada para pescar. Ese alimento para enganchar peces está hecho con las larvas (isocas) que se forman a partir de los huevos del escarabajo, al que Caín considera una verdadera plaga y Abel admira por su potencia de torito.
De ese modo empieza y se desenvuelve la historia de ese enfrentamiento de opuestos que son los hermanos –uno repite como un loro y sin entender las sagradas escrituras, y el otro dice haber olvidado lo que le indicó el progenitor, porque “olvidar” es parte de poner en acción las palabras y volverlas hechos- hasta que irrumpe de nuevo Tatita, una suerte de gauchazo de múltiples acentos, hedonista y amigo de los disfrutes, más inclinado a la música que a la letra, según dice el autor, porque con la música bailan todos y la letra puede ser apropiación indebida de unos pocos para guiar y condicionar el modo de comportarse en el mundo. La historia, desde luego, cumple la parábola que la Biblia le trazó y un hermano mata al otro. Y todo termina con un descomunal alegato del Tatita que eriza literalmente la piel.
Contada así, la historia “pelada” podría parecer solo una inteligente actualización del mito, el recuerdo traído al presente de algunos pecados originales sumergidos en la amnesia de los días que siguieron al Edén, pero que ya estaban anticipados en la propia letra bíblica como raíz de una conducta, de un hacer que el hombre comienza a construir como modelo en su relación con la naturaleza y que terminará finalmente en este camino hacia el abismo que es hoy la sociedad contemporánea: una realidad donde no solo el propio medio ambiente está amenazado de muerte por el tratamiento irracional que le da el hombre en su afán de conquistarlo y esquilmarlo, sino la vida de millones de personas que a diario son privadas por la injusticia distributiva –aquel mal señalado en esa prehistoria mítica y ligado a la acumulación desigual- de los más elementales bienes para sobrevivir.
Pero, obviamente, el espectáculo como representación recreada del texto, es mucho más que eso. En principio, Kartun multiplica los sentidos en distintas direcciones y permite ver en detalle muchos otros aspectos de la cultura implicada en aquel impulso concentrador de la propiedad. El poder de este autor de hacer magia con las palabras, extraerle a cada una de ellas resonancias inesperadas, convertirlas en metáforas en miniatura que en contacto con el aire desparraman sobre la imaginación del espectador infinitos fuegos reveladores, haciéndolo reír pero al mismo tiempo iluminándole las dormidas y oscuras capas que forman la identidad o el ser de esos vocablos, todo eso Kartun lo transforma en una verdadera fiesta para el público, en una maratón de sensaciones extraordinarias que uno desearía no se termine nunca –como en un varieté-, pero que la sabiduría aristotélica sabe que debe ponerle fin.
Y lo pone en el momento adecuado, porque, cuando las últimas estribaciones del aliento retórico parece que tocan a su fin, hay como un último resuello que toma el autor y lo lanza como un compacto golpe de luz sobre la platea con el fin de repasar algunas de las interminables miserias con que el hombre ha estigmatizado a la tierra y a sus semejantes –entre ellas a la mujer, ese misterio que nunca podrá dominar-, una suerte de alegato brechtiano, como para dejar claro que podemos reír todo lo que queramos sobre aquello que hacemos o somos, y que eso es muy bueno, pero que también hay una hora en que la reflexión sobre nuestras responsabilidades se hace imprescindible. No queda otra.
Habrá que destacar por último el peso fundamental, decisivo, en la magnífica hechura de esta obra la tienen los tres actores que trabajan en ella, el terceto de Claudios que aparecen en el programa sucesivamente como: Da Passano (Abel), Martínez Bel (Caín) y Rissi (Tatita), que están realmente excepcionales en su labor. Los tres rayan en lo magistral, pero lo de Rissi es de esas actuaciones que son difíciles de borrarse de la memoria. El marco escenográfico, trabajado sobre el contraste de luces y sombras, y emplazado entre dos telones que están a medio abrir y sugieren siempre la presencia de otras cosas tras bambalinas, está concebido en plena armonía con un concepto de dirección que es despojado y enfatiza sobre todo el valor de la palabra y de la interpretación.
A.C.